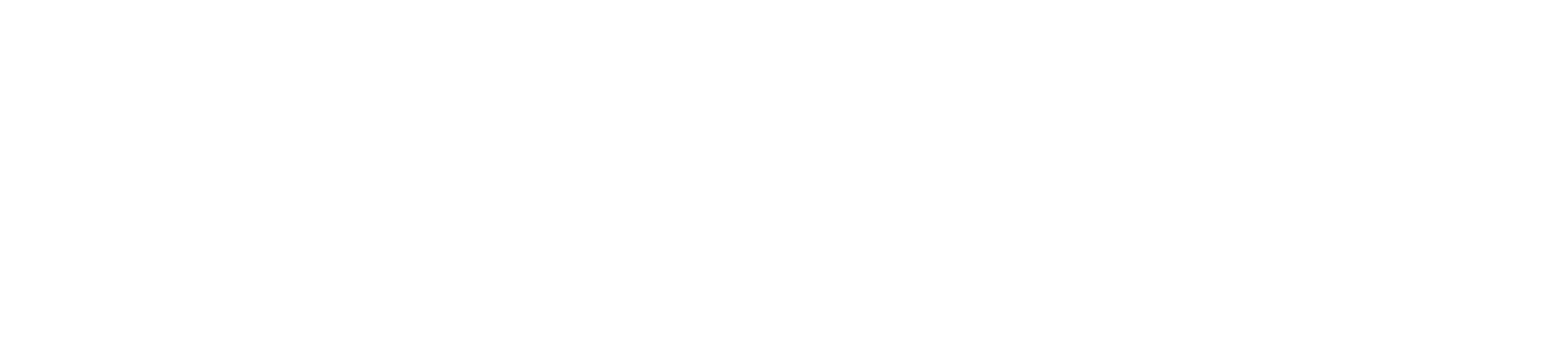CONVOCATORIA | La experimentación en el arte: resistencias, expansiones, disoluciones y desbordamientos en las prácticas artísticas latinoamericanas
Publicado el 2022-01-12
La experimentación en el arte: resistencias, expansiones, disoluciones y desbordamientos en las prácticas artísticas latinoamericanas
Volumen 21-Número 1 : enero-julio 2026
Editora invitada: Ana María Romano Gómez*
FECHA DE CIERRE DE CONVOCATORIA: 12 DE JULIO DE 2025
Este dosier quiere provocar e invita a compartir reflexiones, experiencias y procesos en torno a las complejas y alquímicas relaciones que brotan en el encuentro entre el propósito creativo artístico y la necesidad de experimentar en/desde/con los límites de las ideas, las técnicas, las herramientas, los recursos, los referentes, los modos de hacer y las dinámicas relacionales en el entorno y el contexto en el que se desarrollan las creaciones artísticas.
Al situarnos en América Latina, nos interesa el entramado que se articula por las múltiples perspectivas que alimentan los vínculos con este territorio, es decir, no nos limitamos únicamente a lo que ocurre dentro de lo que conocemos geográficamente como América Latina, sino que tenemos presentes las complejidades que surgen al conectar la noción territorial con factores históricos, culturales, sociales, políticos, simbólicos, económicos, espirituales, y así abrir la propuesta desde una lente que amplíe la mirada en relación con América Latina.
Desde la experimentación artística, queremos problematizar las configuraciones coloniales que perviven en diferentes esferas y que anulan el espíritu crítico, desconocen los procesos particulares y terminan homogeneizando la creación, cuyas manifestaciones las podemos observar en ámbitos como los procesos de formación que desconocen los contextos en los cuales se desenvuelven, la imposición de conceptos, la instalación de reglas para la creación o de prácticas que lesionan la autonomía creativa, la uniformización en los medios y modos de circulación, o en formas extractivistas de las relaciones entre las personas y todas las formas de vida.
No buscamos visiones totalizantes ni enfoques neutrales sobre América Latina, intentamos desencadenar cruces de caminos entre las herencias y sus mezclados orígenes, las tradiciones que se renuevan, los modos de imaginar, de hacer y de compartir. Apuntamos a desestabilizar a “las voces autorizadas” surgidas dentro de estas prácticas coloniales bajo la defensa de la experticia, para, al contrario, invitar a procesos en los que se intenten configuraciones desde vivencias en y con América Latina. En este llamado, invocamos perspectivas disímiles de las implicaciones políticas de la experimentación. Nos interesa entretejer relatos que alimenten ese gran prisma que es la experimentación en las artes para resistir a narrativas lineales, unidireccionales, unívocas.
¿Preguntar?
Habitar en la pregunta y abrirse a la curiosidad, entrar al proceso creativo en el goce de sentir y dejando de lado el apremio por comprobar, adentrarnos en las posibilidades eróticas de la experimentación para disponernos, como nos invita Audre Lorde (1978), a “no conformarnos con lo que es conveniente, falso, convencional o meramente seguro”. El deseo, ese impulso vital, y el juego, ese cómplice vital, le abren las puertas a la incertidumbre, a la inestabilidad, para sacudir con irreverencia preconceptos esencialistas como los mandatos canónicos del “saber hacer”, o la certeza de “estar haciéndolo bien”, o la imposición de “protocolos infalibles”, o la necesidad de cumplir con una “expectativa”, o la obligación de tener que “producir” permanentemente.
Darle prelación al proceso sobre el resultado es examinar los bordes y poner la lupa en las acciones y los aconteceres que no son perceptibles a primera vista para abrir la posibilidad de habitar simultáneamente diferentes perspectivas. También es descarriarse ante la diversidad de caminos probables. O puede ser también sumergirse en las profundidades de un instante y encontrarse en la ineludible transmutación de las esencias vitales.
Lo experimental es una provocación para (re)imaginar, (re)construir, (re)visar. Nos ayuda a expandir la creación en diferentes orillas, más allá de los límites que se han instalado desde hace siglos en Occidente y que han permitido la emergencia de postulados cimentados sobre la idea de la “universalidad”. En respuesta, la experimentación nos provoca a situarnos en lo micro. ¿No es fascinante imaginar la creación sin pretensiones como concebir una “obra maestra” o la necedad de “crear escuela”? Como nos lo ilustró, en 1920, el compositor Erik Satie (1999) en su punzante estilo: “En arte no se precisan esclavitudes. Siempre me he esforzado por confundir a los seguidores, por la forma y por el fondo, en cada nueva obra. Es el único medio de que un artista no haga escuela, es decir, de que no se convierta en un pedante”. Asimismo, la experimentación nos inspira a entretejer y a recordar la interdependencia entre la individualidad y la colectividad, ofreciéndonos la posibilidad de pensar los roles en la creación por fuera de las relaciones jerárquicas verticales, a modo de cadena de mando. ¿No es fascinante intercambiar y dejarse permear por los aportes de las otras personas? De igual forma, nos impulsa a repasar las formas de hacer que llevan mucho tiempo instaladas y se transmiten como verdades inamovibles que han forjado procedimientos fijos, lo que genera resistencias a la renovación. ¿No es fascinante arriesgarse a probar y dialogar con los sobresaltos de la vacilación?
Con las preguntas se abren las conversaciones para la experimentación porque nos disponen a la escucha y escuchar es estar presentes. Erosionamos la linealidad del tiempo mientras vivenciamos la multiplicidad de tiempos que se entrelazan, o bien en un encuentro de experimentos creativos, o bien en el acontecer de la vida.
Abrirse a las preguntas también es agrietar los binarismos, quebrar la dualidad como ruta de existencia: práctica/teoría, obra/vida, artista/público, crear/interpretar, ruido/música, experticia/afición, transformación/identidad, objetivo/incertidumbre, artista/pensadora, quietud/silencio/sonido/movimiento, estética/política, sensorial/intelectual… Podríamos extender esta lista a partir de muchos otros ejemplos.
En las preguntas se amplía la escucha. Desde las preguntas desbordamos la costumbre.
¿Qué pasa cuando desdibujamos, poroseamos, expandimos, las fronteras disciplinares?
¿Qué pasa cuando nos desmarcamos de la necesidad de crear en un género único y estático? ¿Qué pasa cuando prescindimos de los paradigmas?
¿Qué pasa cuando desplazamos la autoría de la genialidad individual a un proceso ciertamente colectivo?
¿Qué pasa cuando los roles en la creación se liberan de ejercer relaciones de poder?
¿Qué pasa cuando no le tememos a la diferencia?
¿Qué pasa cuando nos detenemos a saborear el tiempo?
¿Qué pasa cuando la obra desaparece?
Experimentar, experimentarse, experimentarnos.
Descubrir el agua tibia
Este dosier invita a imaginar, reflexionar, investigar en la experimentación en el arte, más desde los cómos que desde los qués. Inspirándonos en Silvia Rivera Cusicanqui (Salazar Lohman 2015), estos cómos son móviles, permeables, extensibles, flexibles, se tejen desde los afectos, las afinidades, y se llevan muy bien con la escucha permanente, ampliada y curiosa. Estos cómos están muy lejos de ser maquetas que replican fórmulas “exitosas”, por el contrario, se construyen desde experiencias, necesidades, juegos y búsquedas situadas; es cada experiencia la que traza sus límites, la que encuentra su asidero; es la propia práctica la que replantea la técnica, el vocabulario, el código, la acción, el dispositivo, la comunicación.
La creación artística no es lineal en ninguna de sus dimensiones: aprendizaje, enseñanza, práctica, concepción y desarrollo, materialización, etc. Los contextos y las circunstancias socioculturales son tanto personales como colectivos y, por ello, la aproximación en los encuentros creativos requiere escuchar el tiempo que cada persona necesita; esta escucha sostiene los procesos de aprendizaje y conocimiento no solo para darle vida a una obra o a un dispositivo cualquiera, sino para abrir espacio a algo fundamental, como es sentirse parte de algo. Estas particularidades en la temporalidad son inherentes a los procesos de experimentación.
Si observamos con cautela expresiones como “descubrir el agua tibia” o “descubrir la pólvora”, advertimos que a través de ellas se puede comprometer el cauce de la creatividad o limitar las posibilidades de la exploración, dado que no consideran estos componentes individuales y terminan forzando procesos de homologación de las historias personales. Algunos de los problemas derivados de estas aproximaciones pueden terminar en la invalidación de las experiencias individuales en aras de la implantación de unos “estándares” o de ciertas expectativas que ajustan la noción de experticia, o, también, la normalización de la preocupación por la búsqueda de lo nuevo bajo preceptos como “lo nunca antes visto”, gesto que invalida las experiencias y los cursos personales dentro de las prácticas artísticas. La compositora Jacqueline Nova manifestó agudamente en uno de sus programas radiales de Asimetrías, en 1969, que “lo nuevo debemos abordarlo como una necesidad, no como una fórmula. Lo nuevo se producirá por necesidad histórica”. Es decir, la novedad se reconocería no como un eslogan, sino como parte de las transformaciones inherentes al paso del tiempo, igualmente, cada vivencia resulta transcendental, así los resultados sean conocidos, pues es indiscutible que cada nueva aproximación aporta nuevas experiencias. De ahí que la exigencia por estar al tanto de “todos los referentes” para inventarse algo nuevo también sea controvertible, ya que no se trata de una lista de comprobación que desconoce, además, la condición situada de cada proceso. Por ello, tanto en el aprendizaje como en la práctica, cobran mucho valor la interlocución y el intercambio, como nos lo enseñan los espacios de juego y de aprendizaje que encontramos en la infancia, donde reinan el placer, la motivación y la curiosidad, por mencionar solo algunas particularidades fascinantes.
Al repasar alternativas a estos mandatos, se aparecen en el panorama ejercicios como el “hazlo tú mismx” (DIY), que invita a desarmar las imposiciones uniformadoras de sectores como la industria o la masificación de la educación, y como ampliación de esta propuesta, surge el “hacerlo con otrxs” (DWO), que, sin duda, abre posibilidades increíbles para la experimentación como espacio que se cimienta desde el encuentro, cultiva el aprendizaje en colectivo, abraza la intuición, estimula la empatía y se sostiene sobre la idea de compartir los conocimientos. Estos espacios colectivos le dan la bienvenida a la idea de laboratorio, provocando no solo la posibilidad de profundizar en las prácticas artísticas desde diferentes disposiciones, sino el surgimiento de dinámicas relacionales distintas. Como nos lo recordó Nancy Stark: “la confianza no es algo que pueda equipararse a una fe ciega” (Visioniarborescenti 2013), así, en un espacio de experimentación nos permitimos irnos por los huecos sabiendo que no nos faltará el aire.
Sea entonces esta una provocación a reconfigurar y repensar los enfoques inertes que dan por sentados los accionares en cualquier esfera de la vida para agenciar, desde la experimentación en las artes, contingencias que contemplen las complejidades al sabernos individuales, sociales, culturales. Se invita a ampliar lo escritural, a experimentar en la escritura misma. Se da la bienvenida a textos colectivos, entendiendo esta relación no solo cuando hay dos o más personas escribiendo, sino que también se implique dentro de la coautoría a las personas que sean entrevistadas o cuyo trabajo quiera ser expuesto a través del escrito entregado a la convocatoria.
Convocamos a desbordar/desbordarse/desbordarnos. Por ello, proponemos aventurarnos a deshacernos de las categorías (que por su naturaleza son reductoras y estáticas), así como a deshilachar una imagen o noción concluyente de lo experimental.
Posibles ejes de reflexión: las propuestas pueden considerar un eje o cruces entre los ejes
- La experimentación en la creación como declaración de disenso en las artes en América Latina.
- La experimentación como catalizadora en los desbordamientos disciplinares en las artes, así como en la disposición al encuentro y el intercambio con otras áreas por fuera de los ámbitos del arte.
- Presencia de prácticas y saberes ancestrales como recursos sustanciales en la experimentación artística latinoamericana.
- La experimentación artística como factor tensionante en los procesos formativos dentro y fuera de la academia.
- Feminismos, ciberfeminismos y transfeminismos: enunciaciones de prácticas experimentales en las artes.
- Experimentos artísticos en los planteamientos de mecanismos/procesos creativos contrahegemónicos para acoger insubordinaciones artísticas, sociales y culturales.
- La experimentación como acto político anticapitalista y antipatriarcal en la creación artística: colaboración, acciones comunitarias, autogestión, independencia, juego, humor, cultura libre, activismos.
- La práctica artística experimental como una manera de percepción, más allá de la pregunta estética y de la producción de obra, para la disolución/expansión de la autoría, del público, de los géneros, de la obra, de la imposición de tiempos, medios y modos de producción creativa o poner en tensión la noción categórica de calidad.
- Afectos, deseos y subjetividades: a favor de la diversidad y la coexistencia en los procesos de experimentación en las artes. Desbordar la noción de nicho y mantenerse fuera del mainstream o de la “industria”.
- La experimentación artística desarrollada en contextos no urbanos, o por grupos y personas que no pertenecen a las poblaciones dominantes de los circuitos, o por grupos y personas que se asumen en la disidencia sexo-genérica, o en espacios no convencionales, o cuando se funden estas o más fronteras.
- Las experimentaciones creativas en las artes con los usos de tecnologías (viejas, actuales, nuevas e inimaginadas) como detonantes de colisiones políticas e ideológicas.
- Experimentar en las artes no solo en las provocaciones sensoriales, intelectuales, estéticas y poéticas, también para abrirse a experiencias para desmontar la verticalidad en los roles en los procesos creativos.
- La escucha como mecanismo de experimentación para abrir las interacciones artísticas de maneras responsables y creativas, desmontando cualquier postura de superioridad tanto con las formas de vida, humanas y no humanas, como con los entornos.
- Convidar a los sueños, la intuición, la espiritualidad y lo sobrenatural a los procesos creativos en la experimentación artística.
Referencias
Lorde, Audre. 1978. “Usos de lo erótico: Lo erótico como poder”. https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/03/ueecpal/
Salazar Lohman, Huáscar. 2015. “Sobre la comunidad de afinidad y otras reflexiones para hacernos y pensarnos en un mundo otro”. El Apantle: Revista de Estudios Comunitarios, n.º 1, 141-165. https://clajadep.lahaine.org/?p=28354
Satie, Erik. 1999. Cuadernos de un mamífero. Barcelona: Acantilado.
Visioniarborescenti. 2013. “The poetics of touch: Nancy Stark Smith, a pathway into contact improvisation”. https://www.youtube.com/watch?v=v6Pt0OXK7es
*Ana María Romano G. es compositora, artista sonora, improvisadora, docente e investigadora colombiana. Sus intereses creativos se sitúan en la intersección entre el sonido y la tecnología, atravesados por preguntas desde la escucha, el espacio, el cuerpo, género y sexualidad, la improvisación y la experimentación. Sus indagaciones exploran paisajes sonoros, las relaciones interespecies y el ruido. Sus búsquedas le han permitido trabajar los medios acústicos, electroacústicos y la creación en ámbitos como instalaciones, video, artes escénicas, radio. Sus más recientes creaciones plantean la posibilidad de expandirlas para que puedan tomar nuevos rumbos, así una obra puede ser instalación, repositorio, concierto, archivo, o desplegarse a las artes escénicas. En su vida son de gran estima los espacios colectivos y colaborativos y el diálogo interdisciplinar. Considera inseparables las dimensiones políticas en la creación.
Sus obras han sido publicadas, comisionadas, premiadas y presentadas en diferentes eventos en Colombia, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, Chile, China, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, México, Perú, Rusia, Suecia, Suiza y Uruguay. Ha sido artista en residencia en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) y en diferentes espacios en Colombia y América Latina. Ha publicado artículos, investigaciones, ensayos, con el Banco de la República, IDARTES, Universidad Javeriana, Ministerio de Cultura, Revistas Arcadia y Diners, Buh Records, Contingent Sounds, entre otros. Ha sido editora de revistas, discos, plataformas digitales.
Feminista comprometida con la visibilización de las mujeres y las disidencias sexo genéricas en los ámbitos de la creación sonora experimental con tecnologías en América Latina, desde la Plataforma En Tiempo Real promueve la presentación de sus trabajos, labor que es reconocida por el medio musical y artístico dentro y fuera de Latinoamérica y que en 2019 la hizo merecedora a la nominación al Classical Next Award Innovation (Holanda).
Ha desarrollado una profunda investigación sobre la compositora Jacqueline Nova, artista fundamental en la música electroacústica en Colombia, abriendo múltiples actividades para la difusión de su obra, entre las que se resaltan: Editora Revista A Contratiempo número monográfico (2002). Curadora de la exposición “Jacqueline Nova. El mundo maravilloso de las máquinas”, Museo de Arte Moderno de Medellín (2017). Asesora en la exposición “Jacqueline Nova: Creación de la Tierra”, Blaffer Art Museum, Houston (2020). Co-curadora y creadora de la versión multicanal de la obra “Creación de la tierra” para la 34 Bienal de São Paulo (2021). Investigadora y curadora del vinilo doble “Creación de la tierra: Ecos palpitantes de Jacqueline Nova (1964-1974)” Buh Records (Perú, 2022).
Actualmente investiga sobre las protagonistas-referentes de la música electrónica latinoamericana y produce desde En Tiempo Real el proyecto “El lado B que también es el lado A”, que consiste en diálogos intergeneracionales entre compositoras latinoamericanas para reconocer el trabajo de quienes han estado presentes desde los inicios de la música electroacústica y fortalecer vínculos entre las artistas.
Ha participado como organizadora, colaboradora y expositora en múltiples proyectos en torno al paisaje sonoro con diferentes aproximaciones: medio ambiente y cambio climático, ecosistemas, perspectivas sociopolíticas.
Es docente en la Universidad El Bosque. Coordina la Plataforma Feminista En Tiempo Real. Co-fundadora de PAISAJISTAS SONORAS – AMÉRICA LATINA, junto a la investigadora peruana Vanessa Valencia Ramos, plataforma que ha publicado la colección “Latinoamérica se escucha”. Co-creadora de Microcircuitos Plataforma Digital Regional, uno de los repositorios digitales públicos más grandes de música contemporánea y experimental de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Ha participado en la gestión del espacio digital GexLat Género – Experimentación – Latinoamérica. Integra la Red de Compositoras Latinoamericanas redcLa.Presenta regularmente conciertos, así como actividades académicas, dentro y fuera de Colombia.
Para presentar su artículo a la actual convocatoria 20-2 "La experimentación en el arte: resistencias, expansiones, disoluciones y desbordamientos en las prácticas artísticas latinoamericanas", deberá enviarlo registrándose en la plataforma OJS*. La revista sólo acepta artículos dentro de las convocatorias de dossier temático en las fechas establecidas.
*En caso de presentar problemas para enviar su artículo a través de la plataforma OJS, por favor enviar su postulación al correo cuadernosmavae@javeriana.edu.co, adjuntando los documentos solicitados.